Los cuentos que compartimos forman parte de El camino de la izquierda libro de cuentos de Mónica De Torres Curth –publicado en 2019– que recibió el primer premio en la convocatoria 2018 del Fondo Editorial Rionegrino.
El camino de la izquierda
La bolsa le pesa, se le resbala. Tiene miedo de que se le salga la soga y que caiga al piso, se abra y tenga que mirar. Mirar de nuevo.
Toma el sendero de la izquierda. Siempre la mejor opción es la izquierda. Tengo ciertos problemas con la derecha, piensa y se ríe solo, aunque no haya ningún motivo para la risa. Oscurece pronto en esta época del año, más aún en el bosque, más aún si está nublado, peor aún si llovizna como ocurre ahora y está todo mojado y cada paso es un riesgo de caída, de golpe y quebradura, de sangre y barro.
Mientras camina casi a tientas, resbalando en los troncos, con el agua que ya le ha traspasado la campera, recuerda esa película del tipo que se va no sé dónde a andar en bici, no se acuerda tampoco si es en bici, no importa, esa del tipo que se cae en una grieta y le queda el brazo atrapado con una piedra y no puede salir. Siempre pensé que era un pelotudo. Se tuvo que cortar su propio brazo.
El viento hace que caigan unos gotones violentos desde el follaje, no se escucha otra cosa que el ruido de las gotas golpeando todo, y el viento sopla cada vez más fuerte.
Con una saliente de un tronco se golpea el tobillo y se lastima bastante. La sangre empieza a mezclarse con el barro y no puede limpiarse bien. No le duele y tampoco le importa la gravedad del asunto. No puede ser mucho.
Veintiún días se llamaba la película. Veintiún días.
Hace rato que el sol se puso y ya no se ve casi nada. Es evidente que el sendero tiene poco uso. Está lleno de troncos y ramas que seguro cayeron en la última nevada. El peso muerto de la bolsa le hace doler el hombro y la soga le lastima las manos. Tiene frío. Y tiene miedo. No está muy seguro de adónde va.
Encuentra un tronco atravesando el camino. Es un árbol colosal. Intenta rodearlo por la derecha y ve un pozo enorme lleno de agua donde estuvieron las raíces que ahora se lavan con la lluvia. Son lindas las raíces, piensa, y le viene a la mente una idea de la complejidad del mundo. El ramerío del otro lado también hace imposible que pase. Por abajo tampoco puede. Tendrá que trepar.
Apoya la bolsa en el suelo con cuidado. Con unos tironcitos breves afirma el nudo y se ata el otro extremo de la soga en el cinturón. Por suerte es lo suficientemente larga. Tiene las manos tan heladas que casi no nota lo áspero de la corteza cuando empieza a trepar ni se da cuenta de que se le lastiman los dedos. Se resbala un par de veces, pero logra llegar arriba. Se sienta y empieza a izar la bolsa. Cuando logra subirla la sujeta por abajo y a través de la lona cree sentir una tibieza que lo perturba.
Con el mismo cuidado con el que la levantó, la baja al otro lado del árbol. Llueve con intensidad ahora y está cada vez más oscuro y, aunque ya sus ojos se acostumbraron a la falta de luz, se siente intranquilo. Empieza a bajar y la campera se le engancha con una rama. Tironea y cuando la tela se suelta, pierde el equilibrio y cae. Estaba bastante alto todavía. Pega con toda la espalda y la cabeza latiga contra el piso. Hay olor a tierra mojada.
En el bosque, en otoño, hay hojitas tiradas en el suelo. Hay algunas hierbas que parecen perejiles y unos hongos grises diminutos que crecen al lado de los troncos podridos. Todo eso puede ver cuando abre los ojos. Incluso le parece que los honguitos brillan un poco. Ahora ya no llueve y la luna está espléndida en ese pedazo de cielo que logra ver entre las copas de los árboles. No puede pararse. No puede moverse siquiera. Tiene las manos heladas, pero la espalda se siente tibia. No puede mover los brazos tampoco.
No logra ver la bolsa. Agita la cabeza de un lado a otro intentando despejar lo que imagina no le deja ver. Abre más los ojos, hace fuerza, inclina el cuello, se estira todo lo posible y no puede. No está. No es posible… Inmóvil intenta escuchar. Siente una modorra pesada y ya no tiene frío. El sueño se lo lleva y se deja ir.
Se despierta sobresaltado. Intuye una sombra entre las sombras. Algo se mueve, ahí atrás, donde no puede ver. No hay más ruidos que las gotas que de nuevo caen cada vez más fuerte y le mojan la cara.
Piensa en lobos, en zorros, en osos. Por un momento le da risa. Los lobos y los osos son de los bosques de las películas, acá no hay ni lobos ni osos… algún zorro o un jabalí… pero no otra cosa.
El silencio de las sombras lo tranquiliza también. Cualquier animal haría ruido. Ahora escucha un búho, o una lechuza, que chilla en alguna rama no muy lejos. Nunca supo distinguirlos. En realidad tampoco conoce mucho el bosque. Nunca le gustó demasiado. Siempre prefirió áreas abiertas. Le viene a la mente una tarde lluviosa en la playa.
Un golpe seco hace callar a la lechuza y siente que el corazón se le acelera tanto que cree que no lo va a dejar escuchar nada más. Siente un leve tirón de la soga que tiene atada a la cintura. Mira hacia adelante, hacia el tronco del árbol de donde cayó, pegando la barbilla al pecho. El ruido vino de ahí, de donde está la bolsa. Quién anda ahí, dice, y piensa que siempre le pareció una idiotez en las películas cuando alguien pregunta eso. Se ríe.
El ruido seco se vuelve a escuchar y crujen unas ramas. Se le mezclan el miedo y el alivio. Morir solo no es lo mismo que morir a manos de alguien. No parece un ruido de un animal. Alguien merodea.
Pasan unos minutos (o unas horas, no lo sabe) y no se escucha nada más. El miedo lo saca del sopor que le producen el cansancio y la tibieza que siente en todo el cuerpo. Solo siente los dedos helados, y la cara. Las gotas le pegan, molestas, pero cada tanto la lluvia amaina y le da unos minutos de paz.
¿Qué hará la gente cuando se está muriendo? Algunas veces imaginó su muerte, pero no así. Se había pensado en una cama de algún hospital, rodeado de gente que lo lloraba, o solo, pero en una cama, en el fin de sus días de anciano.
Siente ruidos y no sabe dónde. A un lado, al otro. Mira a la izquierda y ve que la bolsa se aleja entre las ramas bajas de los arbustos, tironeada por el otro extremo. ¡No, no, no! Siente las lágrimas tibias que se mezclan con las gotas de lluvia. Necesita llorar.
Abre los ojos. Amanece. Gira la cabeza a la izquierda, hacia donde había desaparecido la bolsa. Después a la derecha. Todo está quieto. Vuelve a girar la cabeza y se encuentra con los ojos dorados de un zorro que se le había acercado sin que él lo notara. Grita, grita mucho y fuerte. Pero el zorro solo retrocede un metro y vuelve a acercarse.
Lo huele, huele su sangre, y se va.
La mudanza
Iba sentada en la caja de la camioneta, entre algunos muebles, bolsas y cosas de la mudanza. No quiso ir en la cabina porque no quería ver cómo llegaba, prefería ver cómo se iba. Ahí, al menos, podía respirar. Su casa, su árbol, el cerco de flores fueron diluyéndose en una bruma mezclada con el polvo que levantaba el vehículo al alejarse.
Sus cosas, sus verdaderas cosas, las llevaba en una caja de zapatos.
Después de unos cuantos kilómetros todo cambió mucho. No había más árboles, no más verde. En el costado del camino la tierra estaba partida. Con heridas profundas y bordes afilados. Aún en ese lugar había flores, pero eran tan chiquitas y secas que no parecían flores. ¿Tendrían perfume? A medida que avanzaban, sentía que se descascaraba de a poco y que iban quedando sus migas en el asfalto.
Cuando entraron en el camino de tierra tuvo que pasarse adelante. Iban apretados. Bolsos, cosas frágiles o queridas y sus cuerpos húmedos y calientes. Cerró los ojos y trató de dormir, entre el traqueteo de la camioneta, los golpes rítmicos de las cosas en la caja, la música en la radio que ya perdía señal, la conversación hastiada de sus padres y el calor hediondo de la cabina con las ventanas solo abiertas una ranura. Pensó en su perro, en por qué tuvo que regalarlo. Pensó en cuánto lo lloró y la garganta se le secó de golpe. No podía dormir. Pero fingió.
Tardaron muchas horas en llegar, y en tanto se iban acercando al pueblo las cosas perdían su contorno, se desdibujaban las piedras, los pastos ralos, el borde del camino. Llegaron casi de noche.
Su habitación en la casa era oscura. Una ventana alta con el vidrio opacado por la mugre dejaba entrar una luz mediocre. Puso su caja de zapatos en la mesita y se sentó sobre el colchón de estopa apelotonada. Sintió las manos frías y pensó que debía acostumbrarse. Estuvo varias horas sentada ahí. No quería hacer nada. Una bolsa con su ropa había quedado en el piso a la espera, pero no tuvo ganas. Escuchaba los movimientos y las voces del otro lado de la puerta. Su madre entró con un par de mantas y unas sábanas gastadas y las dejó sobre la cama, al lado de ella, como si no la hubiese visto. Se tiró mirando el techo y se tapó con una frazada. Tenía olor a tierra. Todas las cosas eran opacas. Todo tenía olor a viejo y a sucio.
Comenzó a recorrer los ángulos de las paredes con una mirada piadosa, tratando de reconciliarse con esta idea. Cada punto era más gris que el anterior, cada detalle más trivial, cada pestañeo la dejaba más lejos de cualquier sensación de felicidad. Se le fueron cerrando los ojos mientras seguía de memoria la geometría de ese cuarto y el frío comenzó a invadir su cuerpo. Cuando se despertó ya era noche cerrada. Casi a ciegas acercó una silla a la ventana. Pasó la mano por el vidrio, pero no había nada que mirar del otro lado.
Quiso haber pensado antes en buscar un velador o en conseguirse una linterna. Estuvo quieta por un momento mientras hacía esfuerzos por situarse, por comprender. Tanteando abrió su caja de zapatos y sacó unos fósforos. Prendió uno y, como los círculos concéntricos que deja una piedra al caer en un charco, una onda de luz llenó los huecos desconocidos de esta vida nueva. Sin embargo, la oscuridad era más densa y el círculo se cerró sobre ella. La luz se sostuvo por unos segundos y el fósforo se apagó. Entonces la oscuridad entró con más fuerza y le pareció que le costaba respirar. Se metió debajo de las cobijas y se tapó hasta la cabeza, porque de pronto tuvo miedo.
Para la noche siguiente se había ocupado de barrer, de poner un foquito a un velador que encontró por ahí y había guardado en el cajón de la mesa de luz un paquete de velas y una caja de fósforos.
Esa noche hacía mucho más frío que la anterior y le dolía la garganta. Se durmió y soñó.
Se despertó sobresaltada y transpirando. Había una claridad de luna que platinaba todas las cosas. Le costó darse cuenta de que nada salía ni entraba por su boca salvo el aire fresco, y tanteó el velador. La luz del foco dibujó un círculo de tibieza a su alrededor y se acurrucó en la almohada. Faltaban tres horas para que sonara el despertador. Ya no podría volver a dormirse.
Los domingos, en los pueblos, las cosas tienen una tristeza infinita. Sobre todo en otoño, al final del otoño, cuando las hojas ya se cayeron, cuando ya se fueron los pájaros y las primeras escarchas rodean los charcos. Los cielos claros y limpios, los vientos impiadosos y ese frío que persiste a pesar del sol, le dan a estas tierras una pena contagiosa. No es una buena idea mudarse a estos lugares un domingo. Menos un domingo de otoño.
Mientras miraba absorta el tazón de mate cocido tuvo un escalofrío, una sensación. Se pasó la mano por los ojos. Se dio cuenta de que aún le dolía la garganta. Nadie se fijaba en ella ni en su desayuno. Metió un pedazo de pan en el bolsillo de la campera, juntó sus cosas y salió a la calle. Un viento helado la acompañó e insistió en empujarla. Llegó al colegio puntual. No había nada que pudiera demorarla. No pudo llegar tarde.
Todo era extraño, desconocido, y aun así repetido. Se sintió observada y creyó que debía irse. Pero se quedó. Las palabras de los profesores la alejaban de la sensación de ahogo y por momentos lograba olvidarse. Intentaba escuchar y entender, pero dejaba ir la mirada hasta perderse en el horizonte del pueblo, a la vez que las palabras la mecían y se amodorraba en la ensoñación. Algún ruido disonante la traía de vuelta y a salvo a la vigilia.
Todo se repite. Las horas de la mañana, el tedio, el hambre, el sueño. Los días eran para ella una secuencia de cosas que la transportaban inexorablemente hacia la noche. Comer, lavar los platos de todos, descolgar la ropa, colgar la que había lavado antes, planchar. La plancha dibujaba caminos en la tela y ella pensaba en irse de ese pueblo.
Se había quedado dormida. Era evidente por la luz que entraba por la ventana.
Se levantó de un salto y empezó a vestirse. Con los ojos a medio abrir salió a la calle. Una nevada tupida y liviana había caído durante toda la noche. No había ruidos, ni luces ni sombras. Una blanquedad opaca le quitaba importancia a unas cuantas cosas. Se sintió aliviada.
Se apretó el cuello de la campera con las manos y empezó a caminar hacia el colegio. De pronto tuvo la sensación de que no caminaba por la calle, sino que comenzaba a deambular por un camino de nubes. Sintió un vértigo repentino que la hizo caer de rodillas. Quiso llamar a alguien que vio doblar por una esquina y los copos de nieve empezaron a entrar por su garganta. Tuvo una sensación nauseosa y millones de plumas amarillas empezaron a brotar de su boca, a revolotear entre los copos de nieve, a cubrir las calles, las veredas, las plantas.
Era una primavera furibunda.
Mónica De Torres Curth nació en 1961 en Bariloche, donde reside. Publicó los libros de cuentos Todo lo que debemos decidir (2017), El camino de la izquierda (2019) y Presas (2023); el volumen de narrativa breve Circulares (2020) en coautoría con Cecilia Fresco e ilustrado de Cecilia Gaviola; Nosotras Somos Ellas. Cien años de historias de mujeres en la Patagonia (2023) –junto a Laura Méndez y Julieta Santos con prólogo de Dora Barrancos– y el libro para infancias Wangelen (2025) ilustrado por Rodrigo Porto. Puede accederse a más información sobre su obra en monicadetorrescurth.com.ar
Los grabados que engalanan nuestras Páginas Patagónicas son obra y gentileza de Ana Aboitiz


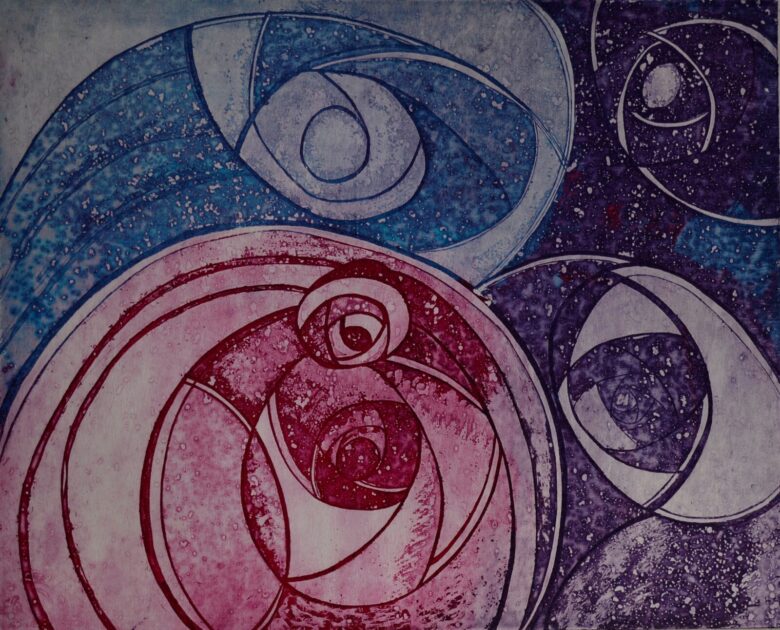



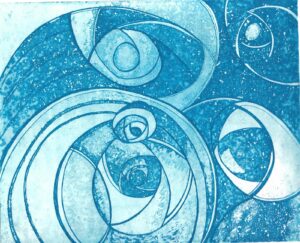


Dejar un comentario